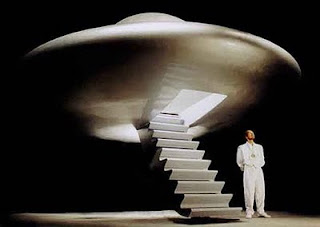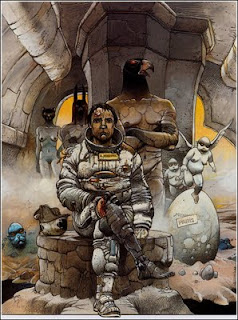No sé exactamente desde cuándo serían amigos mi papá y Bermúdez -ya se han ido los dos y nunca se los pregunté-, sólo sé que desde que tengo uso de conciencia ese señor era parte fundamental del Guta gutarrak (nosotros y los nuestros); que Bermúdez era un Urriola por adscripción, un hermano más del viejo al que mis hermanas con toda naturalidad llamaban “tío” y yo “padrino”. Siempre me ha parecido un gesto enorme que se nombre a un amigo padrino de un hijo, es una manera de decretar un lazo familiar que el destino y los genes no quisieron dar pero que la amistad y los años se han encargado de tejer.
Así que yo no puedo hablar de Manuel Bermúdez el semiólogo, el intelectual, el hombre culto que hacía malabares quirúrgicos con las palabras para desmenuzarlas en sus artículos de prensa o en las entrevistas que regularmente daba en televisión. De ese profesor Bermúdez sé poco o nada. Supe, y mucho (gracias a Dios y a mis viejos), del Bermúdez que reía mientras hablaba y hacía reír durante y después del cuento que echaba. Supe del llanero que vivió en Italia durante sus años de estudiante y que contaba, entre sorbos de whisky, de esas cosas que siempre nos causarán risa y fascinación: de los viajes a destinos que quizás nunca pisaremos pero que ya conocemos de boca de otros, de las metidas de pata, de las caídas en público, de los accidentes sublimes, de los atracones de comida que luego dan dolor de estómago en Moscú y uno sin saber ni papa de ruso, de cómo se puede mirar el mundo si te metes en los ojos de un muchacho apureño mientras caminas por Roma o Praga.
Los Bermúdez visitaban nuestra casa dos veces al año. Un sábado cerca de mi cumpleaños y otro cerca de navidad. En ambos casos mi padrino Manuel y su esposa Tarcila se presentaban con un regalo de una generosidad insólita. A veces la gente tan espléndida lo deja a uno un poco perturbado con sus gestos, una sensación que se parece al: “Qué habré hecho yo para merecer algo tan bueno”. Pero al rato a uno ya se le quita la vergüenza y la modestia y ya está sacando cuentas de qué aparato se va a comprar con esos billetes o por cuál pendiente se va a lanzar en ese triciclo en el que no dejarás subir a nadie. Pocas visitas fueron tan prolongadas, tan divertidas y tan memorables como esas dos que al año Manuel y su esposa Tarcila nos despachaban. Esos días se trasnochaba, papá y mi padrino se servían unos tragos de un amarillo impúdico, mamá y la tía Tarcila acompañaban con un vinito, se establecía un contrapunteo prodigioso de cuentos entre los compadres, cada uno más cómico y rocambolesco que el anterior, algunos repetidos del año pasado pero con la sazón que da lo sabrosamente añejado, otros nuevos que como ya estábamos más grandes pues ya se podían contar. Nos reíamos y comíamos hasta entrada la madrugada. O, literalmente, hasta caer fulminados.
Hace quince diciembres, cuando murió papá, mi padrino se fue a la casa antes del amanecer, llegó justo antes de que se llevaran su cuerpo. Cuando vimos a los paramédicos sacarlo por el pasillo, Bermúdez, de pie a mi lado, lloraba como sólo lloran los amigos de verdad, como sólo se puede en esos momentos en que los hombres se quitan toda máscara e investidura para volver a ser niños.
Hace pocos meses me encontré con mi padrino en una charla que daría en el Banco del Libro sobre el deterioro de la palabra en los tiempos que corren. Me di cuenta de una diferencia notable entre el Bermúdez de pelo negro y activista de izquierda que titubeaba cuando yo le pedía la bendición de niño y el Bermúdez canoso que apenas me veía -sin importar que hubiera unos metros largos de distancia- gritaba a todo vatio: “¡Coño, Dios me lo bendiga a mi ahijado!”.
Nos abrazamos y nos reímos, como siempre que nos encontrábamos, creo que para mi padrino yo era una especie de recipiente donde con toda naturalidad se había transvasado la amistad entera que tenía con mi padre. Yo era el primer agradecido con esa prolongación y me ponía como un carajito hipertrofiado de orgullo: “Este caballero es mi padrino y además es mi pana de la vida”.
Esa tarde, durante su ponencia, Bermúdez habló como sólo él sabía hacerlo; luego de una introducción que destapó carcajadas dio una vuelta larguísima y extrañísima llena de palabras superesdrújulas cuyo significado desconozco del todo y a las que, por lo visto, hacen falta todos los músculos de la cara para poder pronunciar. El cierre fue magistral, una cosa de una simpleza adorable donde se llegaba a destino con una sonrisa y con un poco de envidia. Me fui a casa pensando en ese don que tenía Bermúdez para echar sus cuentos, una trampa que te fascinaba, te dejaba cautivo, te perdía entre sus chasquidos de lengua, cambios de ritmo y muecas; un discurso en el que por momentos sentías que estabas entendiendo pero entendías mal y luego pensabas que estabas redomadamente perdido pero justo allí era cuando entendías todo y al final aquello cerraba llana y elegantemente. Me recordó un montón a mi padre; a veces entre los amigos cercanos, además de las expresiones y los gestos, incluso las mañas para echar los cuentos se pegan.
Me niego a recordar con tristeza al padrino Bermúdez. Utilizaré mi derecho a recordarlo contento. Para mí su solo nombre, su silueta y su olor son -y serán siempre- sinónimos de risa, de buen rato, de grata compañía y mejor charla. Me imagino a Manuel transitando el túnel en cuyo fondo le espera su comité de recepción particular, abrirá mucho los ojos, moverá el bigote mil veces, hará muecas con la boca antes de gritar: “¡Coño, compadre, pero usted está mejor ahora que hace veinte años, no joda!”.
Esta noche los amigos brindan y charlan como nunca y como siempre. Harán falta muchas madrugadas juntas para ponerse al día. Salud.