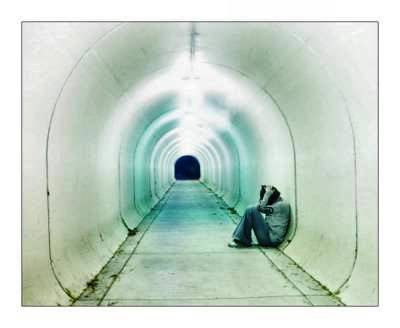La culpa de la navidad del arbolote (y de todo lo que vino después) fue del tipo que, cerca de los chinos de La Boyera, puso un toldo verde con un letrero pintado con pulso de fumador crónico que gritaba: “SOLO AQUI LOS AUTENTICOS PINOS TRAIDOS DE CANADA” (así sin acentos porque en este país alguien hace rato inventó e instituyó aquella joya de que las mayúsculas no se acentúan ni los nombres propios tienen ortografía).
Nosotros, justo después del almuerzo y aprovechando que el viejo todavía no había vuelto de la universidad, nos acercamos a la venta de pinos (mamá al volante, alguna de las muchachas de copiloto y yo atrás, contentísimo con las múltiples ventajas del puesto de la ventanilla, con media cabeza afuera y ganas de morder el aire como los cachorros). La Negra se bajó y encaró al grandísimo responsable de todo lo que les voy a contar: Señor a cuánto tiene los pinitos. Bueno, mi gorda, a ti te lo dejo en 280.
Hasta allí llegó la negociación. Yo creo que La Negra se enfureció por lo del “mi gorda” pero a mí me dolió realmente fueron los 280. Un gancho al hígado. Claro, la única manera de que tengamos pino este año es intercambiándolo por el carro de mi mamá, pensé.
Cuando se acercaba el 24 (otro 24 más sin arbolito) mi hermana Amanda me convenció de que por leyes de la oferta y la demanda ese pino seguro que ahora costaba menos de la mitad, que eso se lo había explicado su novio que era un genio de las matemáticas. “Vete con mi mamá y pregunta para que veas”. Y yo le hice caso, me fui hasta el toldo verde por segunda vez, todo para que el autentico-vendedor-de-arboles-traidos-de-canada me respondiera de pésima manera que los pinos estaban ahora a 300 y dame un permiso, chamo, que tengo clientes por atender que sí vienen a comprar.
El 31 por la mañana amanecimos en casa con una revuelta familiar en contra del vegetal comandada por mis hermanas y apoyada en la retaguardia por mi mamá (yo, la verdad, es que me quedé oyendo todo desde el otro lado de la madera, a buen resguardo en mi cuarto, decidido a arriesgar mi pellejo en otra oportunidad). Se oían llantos, había súplicas, se escuchaba por montones la palabra “injusticia”, llovía un coro de voces agudas que finalmente se calmaron cuando el oso rugió: “¡Coño, basta, vayan a comprarse su árbol del carajo, no joda, chica!”. Y allí yo abrí la puerta porque las mujeres no iban a poder ellas solas con ese pino.
Era tal la euforia por la victoria alcanzada que creo que, en ese trayecto que duraba unos tres minutos, me dejaron ir en el puesto del copiloto mientras ellas iban como unas guacharacas cantando atrás. La alegría se trocó en preocupación cuando llegamos a la venta de pinos. Quedaban dos pinos, uno a 20 que le quedaban más o menos unos 20 minutos de vida (el pana estaba absolutamente desgreñado y marchito), el otro costaba 50 y no estaba en malas condiciones… pero era un árbol. Un árbol como de 3 metros de altura y dos de gordura. Era el pino canadiense más grande de Ontario. Una cosa que tú dices: “¿y cómo coño vamos a meter este bichot por la puerta de la casa?”.
Pero el vendedor estaba tan desesperado por salir del pino y desmontar su toldo y su letrero para irse a celebrar ya el año nuevo que nos hizo otro descuento, nos ayudó a subir al arbolote sobre el techo del Coronet, lo amarró con un mecate y hasta nos empujó el carro por la bajada para que pudiera arrancar con el peso extra. Dos kilómetros eternos duró el regreso a casa en los que no pasamos de los 10 kph, en los que el pino se fue arrastrando y despelucando contra el asfalto, en los que fuimos dejando una estela verde y aromática por donde pasamos. No tengo idea de cómo bajamos el pino del techo ni mucho menos cómo lo logramos subir hasta la sala, lo único que sé es que mi papá no nos ayudó ni en un solo centímetro ni con un mísero gramo. Dicen que la adrenalina hace cosas prodigiosas en momentos de angustia, pero quién sabe.
Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando quisimos meter al pino en su base para lograrlo poner de pie. Ninguno había reparado en el detallazo de que el tipo nos había vendido un pino cuyo tronco terminaba en una estaca. Era como una lanza prehistórica, gruesa, mal tallada, puntiaguda. No había manera de que aquello se mantuviera en posición vertical, contradecía todas las reglas de la física más elemental. Necesitábamos un hacha, una sierra, algo para convertir aquella lanza de cavernícola en una superficie plana que pudiera sostener en buen equilibrio al pino. Y entonces yo, preso de un ataque de máxima autoconfianza –tengan cuidado con los excesos de confianza, son peligrosísimos- les dije a mis mujeres: “Tranquilas que ya vengo con un machete”. Y me fui a casa de Tita, la vecina, cuyo tucán amazónico yo había asesinado años atrás (homicidio culposo, claro, yo sólo quería compartir mi helado morocho de uva y el tipo se lo comió entero de un bocado), pero Tita no sospechaba nada de todo esto, para ella su tucán había muerto por extrañas causas naturales y yo era simplemente el vecinito que necesitaba un machete para arreglar un asunto con las hermanas y lo devolvía ya.
Regresé a casa con el machete (antes podé algunas matas del jardín y descabecé a un par de rosas de un tajo) y cuando entré a la sala donde estaba el pino acostado sobre el suelo le dije a Amanda con voz de mando: “Agárralo bien para que no se mueva” y acto seguido he lanzado, como un verdugo medieval, el machetazo más enérgico y convencido de mi vida, una cosa hermosa y limpia que silbó por los aires, les peinó las pollinas a mis hermanas y se ha ido directo contra las baldosas de la sala sin siquiera tocar al pino. Lo pelé, loco, ni siquiera lo rocé al marico pino. Eso sí, doy fe de ello, las baldosas cuando uno las ataca con un machete te dan corrientazos como si fueran anguilas.
Apenas ocurrió “The machete incident”, mi mamá -dama apacible, dulce y correcta como pocas- incapaz de decir groserías, me dijo en ese momento varias (incluso varias que no había escuchado jamás) mientras me arrebataba el machete y me mandaba literalmente a sacar ese pino del carajo de su casa.
Ofendido y desarmado me fui, haciendo caso omiso de la orden materna, a buscar refugio donde mi papá que estaba leyendo un libraco como de 1000 páginas con los lentes en la punta de la nariz. Me miró por encima del marco de los anteojos y me hizo saber que estaba de cabeza en su estatus “no hablo con muchachos pendejos, por lo menos, hasta el año que viene”. Cuando me cansé de que el vegetal me ignorara de manera tan campante me fui de nuevo a la sala a ver qué había sido de la suerte del arbolote. Para mi sorpresa encontré a mis dos hermanas provistas cada una con un cuchillo para pan, de esos con sierrita y mango de madera, limando las últimas protuberancias de la base del pino. Entendí entonces que aquello de “más vale maña que fuerza” lo inventó una mujer y no había dejado de tener razón en siglos.
“A la cuenta de tres lo subimos entre los tres” dijo Amanda cuando acabó de ponerle la base al pino todavía horizontalizado. Y a la cuenta de tres –hoy estoy seguro que es la razón por la que cada uno de nosotros mide 5 centímetros menos de lo que debería- logramos alzar al pino hasta empotrarlo entre el suelo y el techo.
Amigos, aquello era como Atlas soportando la bóveda celeste. El pino estaba literalmente encajado contra el rincón, clavado entre el piso y el techo. No sólo habíamos logrado meter al pino de navidad en la sala, es que habíamos logrado una manera de que no pudieran sacarlo jamás. Una lástima que no le cabía ya la estrellita de la punta, era imposible, sobre todo porque la punta del pino había quedado doblada contra el techo, ese loco estaba sentenciado a morir de tortícolis.
Recibimos el año nuevo finalmente con arbolito de navidad. Igual que el día de reyes. Igual que el 31 de enero. Y casi logramos que aguantara hasta el 20 de febrero para el cumpleaños La Negra. No, no fue por desidia ni por flojera, es que no había fuerza humana que sacara a ese pino de allí donde lo habíamos empotrado. Salió por propia voluntad a mediados de febrero, cuando estaba tan marchito que empezó a descalabrarse espontáneamente. Fue soltando hojas, ramas, pedazos de corteza, fue perdiendo masa como los viejitos hasta que se desplomó.
A aquel inolvidable primer arbolito navideño lo sacamos con apoyo del jardinero y lo pusimos recostado contra el cerro de la casa, atrás en el jardín, esperando que alguien viniera a cortarlo y llevárselo (con la ayuda de dos camiones). Yo iba visitarlo todas las tardes, a la llegada del colegio, y le lanzaba un fósforo o dos o tres. Ardía ese pino que era una belleza, yo creo que siempre me gustó más así echando fuego que cuando estaba verde. Cierta tarde probé con siete fósforos a la vez, abrazados entre todos y con una súper cabeza múltiple rojísima; esa vez no le pude apagar las llamas ni con agua ni con los pies y tuvieron que venir los bomberos; pero ya era tarde, sobre todo para el caney de paja que se había hecho el vecino, pero esa es otra historia que ya les conté.




















.jpg)